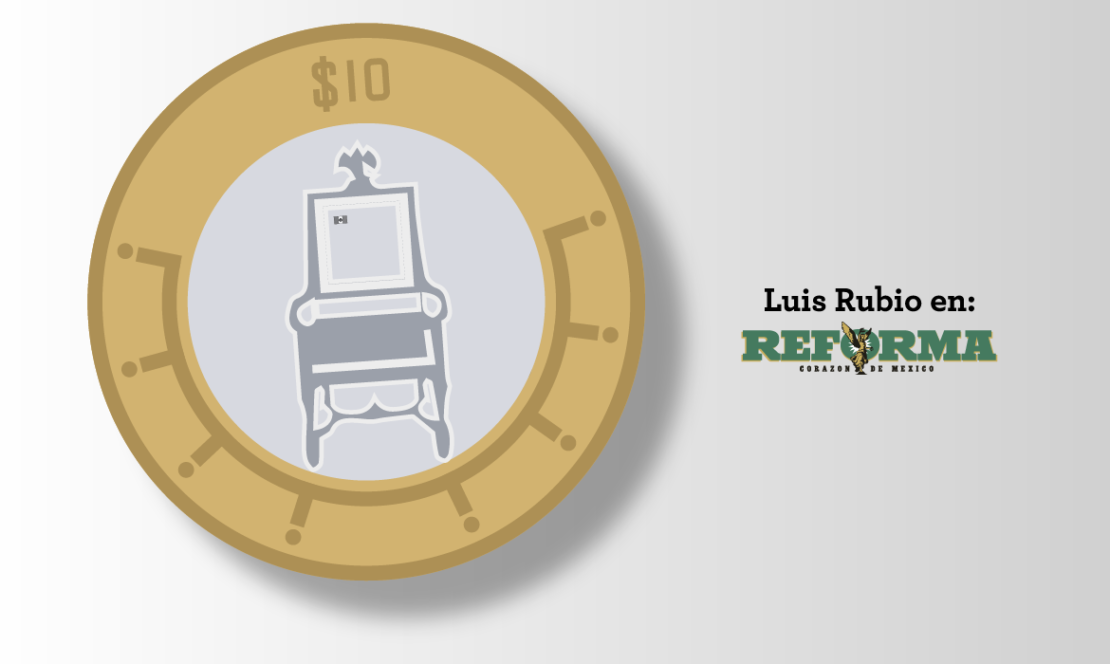El anverso de la moneda
Luis Rubio / Reforma
Todas las crisis que los mexicanos hemos experimentado han sido el resultado de un presidente que dejó de hacer su trabajo o que lo hizo mal. Ese es el costo de un sistema centrado en torno a un solo individuo: sus humores, capacidades, aciertos y errores determinan el resultado para 120 millones de mexicanos.
El sistema político emanado de la Revolución constituyó la institucionalización del sistema porfiriano: en lugar de un dictador eterno, los presidentes serían monarcas sin posibilidad de heredar su puesto, en las palabras de Cosío Villegas, pero monarcas al fin. Ese régimen le confería facultades metaconstitucionales a quien ocupara la presidencia, mismas que servían para ejercer el poder público de manera discrecional, tomar decisiones arbitrarias y asegurar la permanencia del statu quo a través de lealtades y clientelas nutridas por la corrupción. El presidente en el centro del poder, disponiendo de los recursos públicos y de las llamadas “instituciones” para sus propios fines.
El gran beneficio de ese sistema fue la destreza con que se podían lograr cambios cuando esto era necesario, en tanto que el gran costo y riesgo radica en la inexistencia de contrapesos que impidieran costosos errores. Este sistema llevó a profundas crisis cambiarias en 1976, 1982 y 1994-1995, todas ellas atribuibles a errores evidentes de quien ocupaba la presidencia, pero también facilitó una rápida recuperación en el año siguiente bajo una nueva administración. De la misma forma, mientras que los países debidamente institucionalizados pueden tomar años en llevar a cabo reformas para atacar problemas nodales de sus economías (como ocurre con los europeos), en México esas reformas se adoptaban casi sin chistar.
El punto es que el desarrollo y la civilización tienen costos, pero el beneficio reside en que la ciudadanía de esas naciones no está sujeta a los humores, estilos y capacidades de quien preside la función gubernamental. Uno puede argumentar que la posibilidad de emprender urgentes reformas compensa los riesgos de un mal gobierno, pero lo que sería deseable es que no hubiera malos gobiernos o que su capacidad para tomar malas decisiones fuese limitada por instituciones fuertes e independientes.
En el contexto político es común escuchar expresiones relativas a la fortaleza de las instituciones: se le atribuyen poderes fundamentales para limitar el ejercicio del poder presidencial. Sin embargo, la evidencia no justifica esas pretensiones. Uno puede observar como han sido cambiadas las instituciones, o los responsables de las mismas, cada que los poderes fácticos, comenzando por el presidencial, deciden que no están satisfechos con su desempeño: así ha ocurrido con el instituto electoral y con las comisiones de competencia y telecomunicaciones. Desde esa óptica, no hay razón para pensar que, en un contexto de presión, lo mismo ocurriría con otras como la Suprema Corte o el Banco de México. Del Congreso y del Senado no es necesario hablar: el dedo lo hace.
Nuestro régimen político es unipersonal y eso implica facultades efectivas por encima de las instituciones: un presidente con poderes extraordinarios que, en estos días, solo está limitado por las capacidades personales de quien lo va a ostentar y por los mercados financieros internacionales que muy pocos en el mundo se atreven a desafiar.
Un sistema presidencial unipersonal tiene virtudes pero todas dependen de las capacidades e integridad del presidente. Los gobiernos que así operan dependen de la seriedad, consistencia, entereza y carácter del presidente. Si el presidente erra o deja de hacer su trabajo, el país paga las consecuencias. Si el presidente utiliza los recursos públicos para apostar el futuro del país, son los ciudadanos quienes se beneficiarán o padecerán los costos. Cuando Enrique Peña Nieto se durmió después de Ayotzinapa, el país se congeló haciendo posible el advenimiento de un mesías. Nada es gratis.
A los mexicanos nos encanta saltarnos las trancas, dar vuelta donde está prohibido o estacionarnos en segunda fila. Nos parece que es impropio, equivocado o injusto que alguien más haga lo mismo, pero todos creemos que tenemos el derecho divino de hacerlo nosotros. Esa manera de ser es un fiel reflejo del sistema político, donde el presidente tiene poderes reales para comportarse igual, en los ámbitos de competencia de su función. Si queremos que la presidencia se atenga a reglas y a mecanismos de contrapeso, también los ciudadanos tendríamos que cambiar nuestra forma de ser.
Cada seis años el país vive un momento de trance por el peligro inherente a que un loco, un destructor o una persona que postula un cambio radical llegue a la presidencia. Sin embargo, en lugar de enfocarnos al problema de fondo -las facultades excesivas de la presidencia- todas las luces se enfocan a los supuestos o reales defectos y atributos de esa persona. Nuestro problema no es que tal o cual individuo sea bueno y merecedor de la oportunidad de ser presidente, sino que no existen límites efectivos en caso de que resulte que esa persona no era tan merecedora. Aunque AMLO no lo reconozca, al país, y a él mismo, le urge un nuevo régimen sustentado en pesos y contrapesos efectivos.