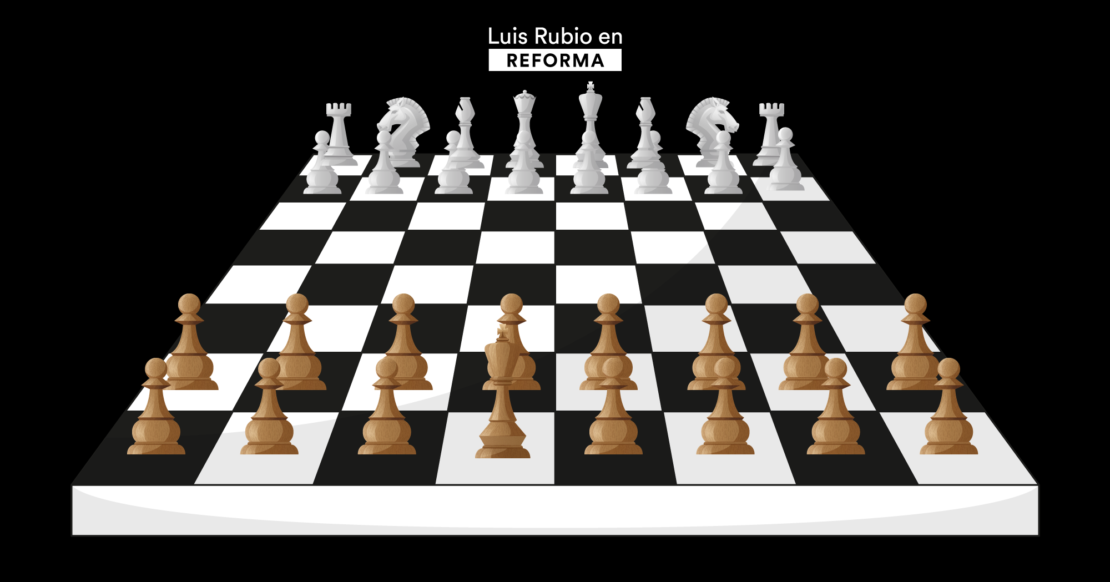Socios dispares
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
En El séptimo sello, una película de Ingmar Bergman, un caballero regresa de las cruzadas, encontrándose con su país devastado por la plaga. El sufrimiento y la devastación le sacuden su creencia en dios. Cuando le llega la muerte, el cruzado propone un juego de ajedrez con el fin de estirar suficiente tiempo para cometer un acto, cualquier acto, que le pudiera dar significado entre la pestilencia.
El país lleva años viviendo en un entorno de tufo que no ha dejado satisfecho a nadie: a quienes se beneficiaron o a quienes se sintieron vulnerados. Crecía la demanda por darle significado y trascendencia a esa sensación de desasosiego, pero también de crecimiento sistemático de la clase media. El caldo de cultivo estaba listo para virar. La elección de 2018 representó un quiebre con respecto a años de desazón y, ahora sabemos, también con los avances que se habían logrado.
Hay al menos tres factores indisputables en lo acontecido en aquella justa electoral: primero, el país llevaba casi tres décadas experimentando cambios profundos que habían mejorado innumerables factores, pero no habían resuelto problemas fundamentales que se venían arrastrando, como la inseguridad, corrupción, pobreza y desigualdad. Muchos índices habían mejorado, pero la calidad de la gobernanza, a todos niveles, se había deteriorado y ningún gobierno desde al menos los 80, cuando comenzaron aquellas reformas, tuvo la capacidad o disposición para proponer y avanzar soluciones integrales a estas circunstancias. La mejoría era notable, pero también los rezagos, sobre todo porque afectaban a una enorme porción de la ciudadanía.
Un segundo factor, la proverbial gota que derramó el vaso, fue la enorme incompetencia y corrupción que caracterizó a la administración de Peña Nieto. Un presidente que triunfó en 2012 por su habilidad para comunicar capacidad de ejecución resultó absolutamente ignorante de las circunstancias que vivía el país, de la demanda por soluciones y del ansia por un liderazgo preclaro. Aquel presidente comprendió la necesidad de completar las reformas que impedían la consecución de los objetivos, al menos en la economía, del proyecto reformador de los 80 en adelante, pero fue incapaz de sumar a la población detrás de ellos. Paradójico para un presidente netamente político, su actuar fue absolutamente tecnocrático, casi estéril, en la forma en que avanzó reformas de enorme calado político, trastocando artículos constitucionales sacrosantos. Además, imaginándose en otra era de la historia, fue negado para comprender que las viejas formas de la política, y la corrupción que las acompañaba, eran insostenibles en la era de las redes sociales. Casi se podría decir que se dedicó concienzudamente a prepararle el terreno a su sucesor y, con su respuesta a Ayotzinapa, a garantizar el triunfo de López Obrador.
Paradójico que un electorado agotado de tantas promesas incumplidas llevó al poder a un presidente rabiosamente opuesto a la idea misma de consolidar a las clases medias…
El tercer factor fue el candidato sempiterno que llevaba dos décadas criticando al proyecto reformador, alimentando el resentimiento y dándole espacio y expresión a toda esa desazón y desesperanza que se había venido acumulado por siglos y que se había exacerbado con las reformas que él denominaba “neoliberales”. Su discurso y su persona habían cobrado autoridad moral al expresar el malestar que había sobrecogido a muchos mexicanos. Luego de dos derrotas, llegó a la Presidencia con la alfombra puesta por su predecesor, quien pareció haber diseñado su script expresamente para empatar las críticas del hoy presidente.
Ya en el gobierno, el presidente ha probado ser un priista de cepa. Muy en el corte de sus predecesores, se ha abocado a reconstruir la vieja Presidencia, aunque con un sesgo nada priista: su profundo rechazo a cualquier sentido institucional. La autoridad de la persona del presidente basta para resolver los problemas que aquejan al país, todos ellos producto de la falta de voluntad de sus predecesores. No es necesario resolver los problemas que prometió: con atacar a sus adversarios se cubre el expediente. Los resultados a la fecha hablan por sí mismos y se manifiestan en el brutal contraste entre la popularidad del presidente y la reprobación que caracteriza a su gobierno. El presidente retiene su credibilidad como persona, pero no por el ejercicio de su administración.
El desencuentro es obvio, particularmente entre las clases medias, el gran logro de la era priista y que en nada alteraron las dos administraciones panistas. El objetivo del régimen postrevolucionario había consistido en lograr el desarrollo con estabilidad, ésta última garantizada por una creciente y cada vez más pudiente clase media. Esa clase media, desencantada por la desigualdad y corrupción de las últimas décadas, se volcó hacia López Obrador en 2018 en una virtual sublevación. Paradójico que un electorado agotado de tantas promesas incumplidas llevó al poder a un presidente rabiosamente opuesto a la idea misma de consolidar a las clases medias. Socios dispares, alianza insostenible.
Ahora que se aproxima el fin del Gobierno todo está en la tablita. La coalición –formal e informal– que secundó al presidente en su elección de 2018 se ha fragmentado, como ilustra el resultado del revocatorio en que el presidente obtuvo la mitad de votos que en su elección original. El poder absoluto desmoraliza, escribió Lord Acton. México lo vive todos los días.