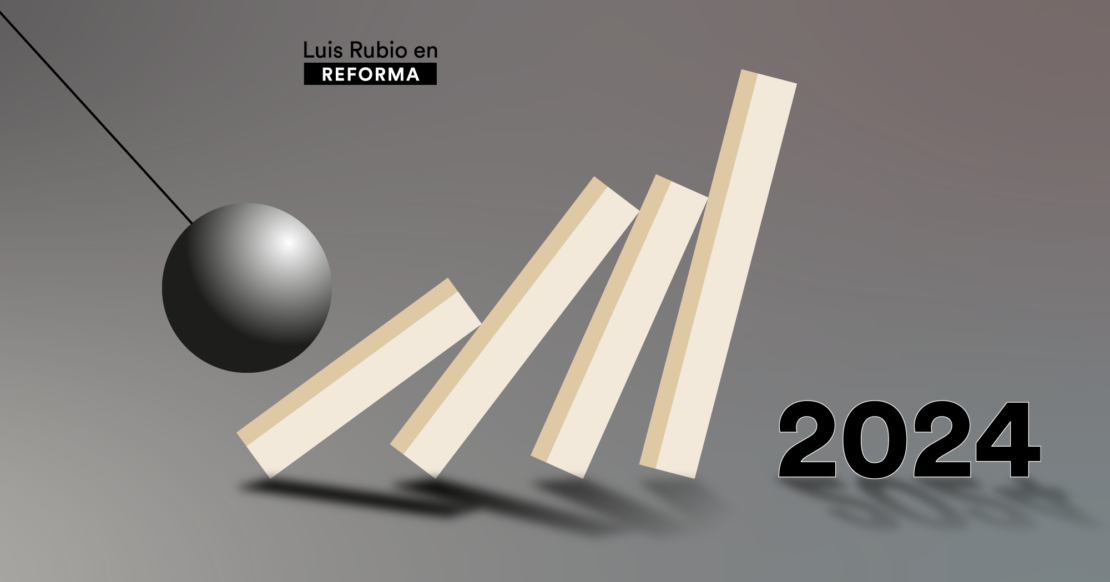Poder y riqueza
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
El gran éxito del capitalismo ha sido la generación de riqueza y prosperidad para miles de millones de habitantes del orbe y en el corazón de ese sistema de organización económica yace un concepto crucial: la separación del poder político de la riqueza. Aunque el capitalismo y la democracia, con todas sus tensiones, avanzaron por conductos distintos a lo largo del tiempo, su convergencia ha sido el mayor transformador de la historia del mundo.
La tensión entre el capitalismo y la democracia es natural e inevitable, pero disminuye o se eleva según las circunstancias. En concepto, la distinción entre ambos es lógica: el capitalismo es un sistema de organización que posibilita la participación de agentes económicos en el proceso de creación de bienes y servicios que la población demanda. Por su parte, la democracia, al menos en su versión moderna, se ejerce a través de representantes populares que son electos y que procuran satisfacer a sus votantes y a la vez avanzar los intereses de su país.
La democracia y el capitalismo se complementan y funcionan a través de un gozne crucial: el Estado de derecho, que establece las reglas del juego, los límites de acción, respectivamente, del gobierno y de los particulares. En un mundo perfecto, la tensión entre los dos ámbitos -el político y el económico- genera oportunidades de crecimiento y desarrollo. De igual manera, en momentos de dificultades o de divergencia entre ambos espacios, se producen situaciones de crisis.
En contraste con el principio central de la prosperidad, que separa (pero mantiene como iguales) al poder y a la riqueza, el planteamiento presidencial parte del principio de subordinación…
Esos momentos de crisis generan excesos y abusos que son circunstancias propicias para el establecimiento de gobiernos tiránicos.
A su llegada a la presidencia, el presidente López Obrador insistía en su convicción de que el poder económico debía subordinarse al poder político. Tenía razón el presidente, excepto que su alocución ignoraba ese gozne crucial: la función nodal de la ley, y todo lo que está detrás en términos de la protección de los derechos ciudadanos, para que el país pudiese funcionar. En contraste con el principio central de la prosperidad, que separa (pero mantiene como iguales) al poder y a la riqueza, el planteamiento presidencial parte del principio de subordinación. En lugar de reglas claras, transparentes y generales, el gobierno procura acuerdos especiales para cada caso, como ocurrió con Tesla y Constellation Brands. A nadie debiera sorprender la atonía que vive el país como consecuencia de esa concepción.
El uso del verbo subordinar es revelador porque implica sumisión, sometimiento y humillación. Es decir, el objetivo no es el de la procuración del mejor equilibrio entre la economía y la política, sino el control de uno sobre la otra. Este no es un problema novedoso en nuestra historia: desde el fin de la justa revolucionaria el país ha vivido altibajos permanentes, típicamente marcados por momentos de crisis que obligan a corregir el curso previamente marcado. Esa naturaleza pendular de funcionamiento a lo largo del tiempo ha costado enormes oportunidades de desarrollo y generado una interminable propensión a pensar en el corto plazo.
Los políticos, impedidos de atender a los ciudadanos porque eso no les rinde fruto alguno, se desviven por servir al poderoso del palacio porque ahí reside la oportunidad de la siguiente chamba. Aunque evidentemente hay grandes políticos profesionales, ninguno se dedica a construir una carrera fundamentada en la especialización, como ocurre en las democracias exitosas del mundo. Esa falta de especialización facilita el control presidencial sobre todo el mundo político, pues hace imposible la consolidación de contrapesos efectivos y permanentes, factor clave para el progreso económico.
Por su parte, los empresarios se ven obligados a pensar en términos de ciclos presidenciales, pues nunca saben qué se le ocurrirá al próximo dueño del balón presidencial. Históricamente, la economía seguía un ciclo sexenal porque todo dependía del humor del gobernante en turno.
El TLC norteamericano introdujo una nueva dinámica en la economía mexicana porque creó un estanco que propiciaba inversiones de largo plazo al establecer reglas del juego claras y garantizadas por un régimen internacionalmente reconocido. Más allá de los (enormes) errores que impidieron convertir a todo el país en territorio TLC, no es casualidad que la única parte de la economía que sigue prosperando es la asociada a ese régimen legal, hoy mucho más vulnerable que al momento de su concepción por el cambio de NAFTA a TMEC.
El gran logro político del TLC fue precisamente que hizo posible, por primera vez desde la Revolución, la separación entre el poder y la generación de riqueza. El gran costo que AMLO (con ayuda de Trump) le va a haber infringido al país es el de haber vuelto a traer a la vida cotidiana el control político y la subordinación del sector productivo. En lugar de extender el “reino” del TLC para que se generalizara la separación entre el poder político y el mundo empresarial, retrotrajo al país a sus peores momentos y vicios.
En los albores de la sucesión presidencial, es tiempo de comenzar a contemplar los costos de una administración paleolítica en la era de la informática y lo que eso implica para el tamaño de la corrección que tendrá que tener lugar si se quiere evitar un colapso generalizado.