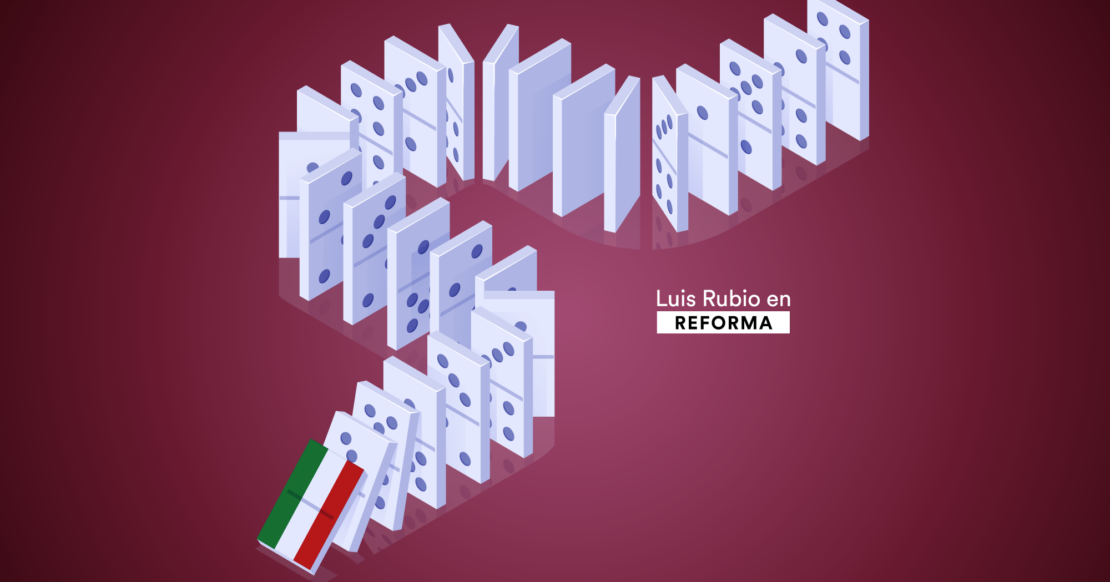Paradojas
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
Una de las grandes paradojas que exhiben las dictaduras militares, reflexiona Tom Stevenson,* radica en que acaban haciendo a sus propios ejércitos menos eficaces por su necesidad imperiosa de protegerse a sí mismos de un golpe que acabara removiéndolos. Las paradojas del poder son siempre obtusas porque su propia racionalidad es contraria al fortalecimiento de las condiciones y circunstancias que lo hacen posible. El poder es un enorme afrodisiaco pero, cuando no enfrenta límites y contrapesos, acaba sustentado en anclas por demás endebles. Mientras más se concentra el poder, mayores las contradicciones y fragilidades de las columnas que lo soportan.
El poder ilimitado constituye una amenaza para quienes no lo tienen, razón por la cual la evolución de las sociedades, de tradicional a moderna, incorporó un proceso paralelo de institucionalización. Los que padecen la ira de los poderosos pueden ser muy distintos entre sí, pero todos comparten un mismo común denominador. Cuando Robespierre denuncia a cada vez más personas, incluidos muchos de sus correligionarios, como traidores a la Revolución en el famoso octavo día del termidor, provoca la unión de toda la Convención en su contra, decapitándolo dos días después. A Francia le tomó 300 años construir las instituciones que hoy la rigen, una de cuyas características centrales, similares a las de todo el mundo moderno y civilizado, es la institucionalización del poder.
La pregunta hoy es, de nuevo, cómo institucionalizar el poder, pero de una manera flexible que permita la alternancia de personas y partidos en el gobierno, todos ellos acotados en su capacidad de abuso e imposición.
La creación del Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, hace casi un siglo respondió precisamente a esa lógica institucional. La Revolución había concluido, pero el país carecía de una estructura gubernamental funcional; además, muchas de las disputas se seguían resolviendo de manera cruenta, periodo que terminó con la muerte de Obregón, a la sazón presidente electo para una nueva vuelta. Eso provocó la decisión de Plutarco Elías Calles de construir mecanismos que encauzaran a la política y concluyeran la era de la violencia política. El mecanismo sirvió para lo que sirvió por varias décadas, aportando dos grandes virtudes y un enorme defecto: las virtudes fueron la estabilidad y el crecimiento económico; el defecto fue su extraordinaria inflexibilidad, que llevó a las crisis de los 70, 80 y 90 y a su dramático final con el gobierno de Peña Nieto.
La pregunta hoy es, de nuevo, cómo institucionalizar el poder, pero de una manera flexible que permita la alternancia de personas y partidos en el gobierno, todos ellos acotados en su capacidad de abuso e imposición. Mucho se fue construyendo en este sentido desde los 80, pero todo se ha venido cayendo como un castillo de naipes en estos años al evidenciarse la enorme fragilidad de las instituciones que se desarrollaron con el propósito de encauzar el poder y limitar sus peores atropellos.
Hoy sabemos que todo ese andamiaje era frágil y mucho de ello insostenible. Paso a paso, el presidente ha ido desmantelando cada uno de los andamios que pretendían institucionalizar al poder. Lo ha hecho por las buenas y por las malas, sin jamás perder el sentido de dirección. Desde el comienzo del sexenio, el presidente cambió las reglas del juego, ignoró las existentes e impuso las suyas, éstas muy simples: yo mando. Poco a poco eliminó la relevancia de casi todas ellas. A la Suprema Corte (casi) la nulificó por medio de nombramientos y amenazas y el Instituto Nacional Electoral está ahora en el aire, pretendiendo, de facto, reincorporar sus funciones a la Secretaría de Gobernación. Es decir, como en otros campos, avanza hacia la recreación de ese mundo de fantasía de los 70 que, no obsta recordar, acabó colapsado por su inviabilidad.
Quien observa las mañaneras dudaría de inmediato de los riesgos que se ciñen sobre el país. En ese escenario novelesco y sobrenatural el control de las percepciones es inverosímil, pero absolutamente real. El presidente llena el espacio noticioso y convierte sus obsesiones en dogmas de fe. Como cuando se asiste a un acto religioso, el mensaje es profundo y se arraiga en las conciencias de millones de conciudadanos que ahí se ven representados. La gente cree en el presidente: esa es su virtud, pero también el caldo de cultivo de lo que con facilidad podría presentarse en un futuro no muy distante.
En contraste con otros gobiernos “duros”, que si algo tienen en común es un espíritu desarrollista, el actual de México procura sólo dos objetivos: el control y la popularidad. Ambos han crecido en este gobierno, pero ninguno cuenta con una fuente de sustento que pudiese perdurar. Más bien, la característica de esos dos elementos, el control y la popularidad, es su naturaleza efímera y pasajera. Pocos mexicanos, incluidos la mayoría de quienes aprueban al presidente, quieren que se perpetúe un régimen propenso al abuso como éste. El error de muchos de quienes aspiran a gobernar es el contrario: creen que lo urgente es retornar a lo que fue contundentemente reprobado por el electorado en 2018.
En la medida en que nos acercamos a 2024 la pregunta relevante, la única trascendente, es cómo institucionalizar el poder de una manera que esos contrapesos no puedan volver a ser desmantelados y, a la vez, evitar una inflexibilidad tal que paralice o haga imposible el futuro.
*LRB, v44 n19