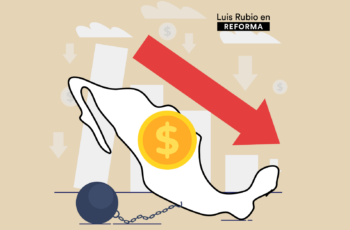La nueva disputa sobre el futuro
¿Qué nos quedará después de AMLO y el covid?
Andrés Manuel López Obrador le gusta mirar hacia atrás. Asegura que su gobierno será equiparable a la Independencia, la Reforma y la Revolución. Culpa a las administraciones pasadas de situaciones surgidas en su sexenio. Y propone soluciones de 1970 para los problemas actuales del país. El presidente de México llegó al poder haciendo promesas magníficas, pero callando las vías y métodos que usaría para cumplirlas. Hoy, que ha transcurrido casi la mitad de su gobierno, no sólo ha revelado sus fórmulas y propuestas, sino que sus ideas y recetas ya fueron probadas –y algunas veces reprobadas– por la realidad.
En esta obra, Luis Rubio analiza las decisiones que ha tomado López Obrador, enumera los precedentes que ha habido (y cuáles fueron los resultados) y, con datos en mano, explica qué México se está configurando hoy. Encuentra, así, que tenemos un presidente más preocupado por el pasado que dedicado a construir el futuro, y cuyas acciones lo asemejan mucho más a Luis Echeverría que a Benito Juárez.
La nueva disputa (un resumen)
Por Luis Rubio
México enfrenta un dilema fundamental que la emergencia sanitaria ha exacerbado: entrar de lleno a la democracia o retornar al autoritarismo. El camino de la democracia tiene sus complejidades, pero el del autoritarismo no garantiza crecimiento, paz o mejores condiciones y niveles de vida. De no definirse, podría quedar atrapado a la mitad del río, envuelto en una corriente de caos, violencia e incertidumbre. El dilema se ha pospuesto por muchos años pero ahora, por la combinación de un gobierno que pretende carcomer, poco a poco, lo que sí funciona en el país, y una crisis que provoca una aguda recesión y su consecuente desazón social, hace inevitable su resolución.
El dilema inmediato se inscribe en el contexto de dos vectores que han ido en paralelo en la sociedad mexicana, cada uno siguiendo su propia lógica y dinámica, pero que se retroalimentan el uno al otro y más en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por un lado, las enormes carencias que México ha evidenciado por mucho tiempo y que se manifiestan en la forma de pobreza, desigualdad, bajas tasas de crecimiento en el sur del país, corrupción, violencia e impunidad. No hay impedimentos técnicos para resolver estos desafíos, pero resolverlos implica afectar intereses profundamente enraizados. Para que el país tenga una verdadera oportunidad de ser exitoso en el siglo XXI tendrá que enfrentar y resolver estos problemas, que no son simples, pero que van al corazón del enojo que caracteriza a la sociedad y que hizo posible la elección tan exitosa del presidente López Obrador en 2018.
Por otro lado, la falta de disposición del presidente, como de sus predecesores, para encarar esos desafíos y la nueva realidad política que ha construido, la cual hace cada vez más difícil avanzar en esos frentes. Aunque no tengo duda alguna de que él podría y debería ser el gran reformador que México requiere, porque no tiene compromiso alguno con el viejo establishment, que es el argumento de mi libro anterior, Fuera máscaras…, el presidente no sólo ha sido reacio a aceptar ese papel, sino que ha sido profundamente hostil a cualquier propuesta en ese sentido. Esto es muy lamentable porque, al menos desde mi perspectiva, es ahí donde realmente podría hacer una gran diferencia histórica: en abrirles a todos los mexicanos, cualquiera que sea su origen o circunstancia socioeconómica, la oportunidad para ser exitosos.
La interacción entre esos dos vectores va a seguir siendo el corazón del conflicto que el país vive de manera cotidiana. Es claro que la única manera de lograr el desarrollo es modernizándose pero, por otro lado, esa modernización sólo es posible si se cambia la realidad política y se institucionaliza un nuevo arreglo político. Ese cambio es ineludible, lo encabece o no el presidente. Lo malo para los mexicanos, sobre todo los más pobres y los de menor edad, es que el país, y el presidente, actúan en otra cancha, una que debió haber sido resuelta hace décadas pero que, lamentablemente, sigue ahí.
El país vive una disputa soterrada por su futuro desde hace 50 años. La disputa comenzó a mediados de los sesenta cuando el modelo de desarrollo seguido por unas décadas, el llamado “desarrollo estabilizador”, comenzaba a mostrar sus limitaciones.
Entre 1965 y 1968 el país experimentó dos crisis que marcarían la historia del medio siglo siguiente. Hasta entonces, la economía había venido creciendo de manera consistente a tasas promedio de 7% por más de 20 años, con una inflación inferior a 2%. La sociedad mexicana gozaba de estabilidad y el sistema político, a pesar de su corporativismo y prácticas autoritarias implícitas, mantenía un semblante de orden y tranquilidad que contrastaban con la mayoría de las naciones del resto del subcontinente. La clase media urbana había crecido de manera notable y la pobreza había disminuido. No por casualidad, muchos hablaban del “milagro mexicano”.
Sin embargo, a mitad de los sesenta comenzaron a erosionarse dos de los pilares detrás de estos logros. Primero que nada, la economía había funcionado gracias a la industrialización por sustitución de importaciones: México importaba maquinaria, equipo y algunas materias primas y producía dentro del país para el mercado interno. Las exportaciones de granos y minerales financiaban la importación de los insumos. El año de 1965 fue el último en que México exportó maíz: tanto la naturaleza de la orografía nacional como la baja productividad del campo, producto de los minifundios, impedían que la producción creciera al ritmo del aumento de la población. Lo que ocurrió con el maíz seguiría luego con otros granos que también se exportaban. En términos macroeconómicos, la fuente principal de financiamiento de las importaciones industriales se debilitaba. El grupo técnico-económico del gobierno proponía una estrategia de gradual liberalización económica para facilitar el ajuste de la economía mexicana a los circuitos internacionales de comercio, inversión y tecnología.
Por esas mismas fechas, en Singapur, una pequeña isla recientemente independizada en Asia y muchísimo más pobre que México, se inició un ambicioso programa de modernización económica, integración a los circuitos comerciales mundiales y solidez del Estado de derecho para ofrecer certidumbre a la inversión extranjera. De manera simultánea, bajo el liderazgo del gobierno de Lee Kuan Yew se pusieron en marcha programas muy agresivos de vivienda y educación de calidad para toda la población. A la vuelta de los años, mientras México seguía enfrascado en la disputa ideológica por definir la política económica, Singapur despegó hasta situarse en los primeros lugares del planeta en todos los indicadores de desarrollo humano. La historia está contada, punto por punto, en el libro From Third World to First: The Singapore Story 1965-2000, las memorias del propio Lee Kuan Yew.
En 1968, México experimentó otra gran advertencia: el movimiento estudiantil indicaba que la supuesta paz social no era compartida por una porción de la población que demandaba mayor participación política y acceso a la toma de decisiones.
Un antecedente del movimiento estudiantil, quizá relevante en el momento actual, tuvo lugar tres años antes, en 1964-1965, en la forma de protestas por parte del personal médico del sistema de salud, que fue reprimido por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Residentes e internos de la carrera de medicina organizaron huelgas para reclamar por la falta de acceso a plazas de trabajo, malas condiciones salariales y laborales. Medio siglo después, la pandemia puso al descubierto las carencias que sigue padeciendo el gremio. Por lo pronto, la forma violenta en que culminó el movimiento estudiantil en Tlatelolco cambió la discusión política interna.
Dentro del gobierno —en esa época prácticamente toda la política tenía lugar dentro del llamado “sistema”— se comenzó a generar una disputa que trascendía los acomodos normales sobre la siguiente sucesión presidencial. Anticipando la necesidad de replantear el modelo de desarrollo, los dos campos se prepararon para la gesta sucesoria. Al triunfar Luis Echeverría, la siguiente administración enfatizó una creciente presencia del gobierno en la economía y una estrategia de mayor gasto público para atenuar las fuentes de los conflictos sociales que se habían manifestado en 1968. Un bando ganó la disputa, pero el otro quedó esperando detrás de la barrera.
¿Será posible que de la incompetencia evidenciada un sexenio tras otro surja el ímpetu ciudadano que obligue a la redefinición política del país?
En los 70, México no vivió un nuevo modelo económico, sino un intento desesperado por mantener vigente el que había dejado de funcionar: en lo económico, porque desapareció una de las principales fuentes de ingresos en divisas, la exportación de granos, para pagar las importaciones de insumos industriales; en lo político, porque las fisuras evidenciadas en aquellos años habían roto los elementos que le conferían estabilidad al sistema. La solución que encontraron los gobiernos de los setenta fue elevar el gasto púbico para, con ello, promover un mayor crecimiento económico. Ese gasto fue financiado con deuda, en su mayoría externa, garantizada por la promesa de futuros ingresos petroleros que no se materializaron.
Al final de los setenta, el país había experimentado algunos años con muy elevadas tasas de crecimiento, pero acompañadas de una inflación cada vez mayor, una conflictividad social y política desconocida en las décadas anteriores —que culminó con la expropiación de los bancos en 1982—, y una economía desquiciada. Nadie en su sano juicio querría retornar a los años setenta, a menos que sólo decida ver los pocos años en que hubo tasas elevadas de crecimiento, sin entender sus razones y, sobre todo, sus consecuencias.
Para 1982, las finanzas públicas se habían colapsado luego de dos sexenios de gasto excesivo, mucho de ello financiado con deuda externa y, en los últimos años de ese periodo, con una creciente inflación. Puesto en términos coloquiales, el gobierno había quebrado: ya no podía pagar sus deudas.
La economía experimentó una profunda recesión luego de una severa devaluación, a lo que seguiría casi una década de dislocación financiera y casi hiperinflación. La política económica seguida de 1970 a 1982 había llevado al país a la bancarrota. Para agudizar todavía más la crisis, el presidente saliente, José López Portillo, expropió los bancos a la iniciativa privada, creando una profunda crisis política.
Desde luego, México no fue el único país del mundo que acabó sien- do sorprendido por la promesa de la riqueza petrolera que luego acabó en frustración. El Reino Unido, por ejemplo, acabó en un estancamiento desolador en los ochenta, al tiempo que las naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vieron disminuir drásticamente su capacidad de imponer precios, con las consecuentes implicaciones económicas internas. Lo relevante del caso del Reino Unido es que, en un entorno democrático, ese periodo de estancamiento llevó al poder a un nuevo gobierno que corrigió el rumbo, mientras que México se desmoronó, como se observa en los párrafos siguientes.
A finales de 1982, con una nueva presidencia, ahora encabezada por Miguel de la Madrid, comenzó el largo proceso de estabilización de la economía. En un principio, la nueva administración intentó retornar a los parámetros que habían existido antes de que comenzara el endeudamiento excesivo pero, para 1985, el presidente había llegado a la conclusión de que la única forma de retornar al crecimiento sería mediante una serie de reformas que incorporaran a México a la economía internacional. El país entraba en una nueva etapa, ahora con el grupo de los técnicos-económicos a la cabeza.
Seguirían casi cuatro décadas de la implementación de una estrategia encaminada a elevar el nivel de vida de los mexicanos por medio de la incorporación de la economía en el marco de la globalización que había sobrecogido al mundo. Aunque la implementación de esa estrategia fue menos benigna y exitosa de lo que sus promotores muchas veces han pretendido, luego de un descalabro inicial en 1995, el país logró dos décadas de estabilidad, crecimiento y notable mejoría en los niveles de vida de la población, enmarcados en una nueva realidad política, toda vez que el país había logrado adoptar una democracia electoral que aseguró la alternancia de partidos en el gobierno.
A pesar de 12 años (1970-1982) de estatizaciones, gasto exacerbado, profunda polarización política y una presencia cada vez más improductiva del gobierno en la economía, el grupo de quienes habían encabezado ese proyecto no dejó de albergar la esperanza de retornar al poder para volver a implementar sus prioridades a cabalidad. Las circunstancias que caracterizaron al gobierno de Enrique Peña Nieto, quien nunca entendió por qué llegó a la presidencia ni lo que la coyuntura le exigía, hicieron que la acumulación de corrupción, frivolidad y, el remate, los hechos de Ayotzinapa —así como, desde luego, la falta efectiva de contendientes por la forma en que se desenvolvieron las elecciones— garantizaran el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018.
La disputa por la nación, como la llamaran Carlos Tello Macías y Rolando Cordera Campos en un libro con ese título, volvió a la palestra con la fuerza del torbellino que ha sido la presidencia de López Obrador hasta la fecha. A cincuenta años del agotamiento de aquel modelo de desarrollo, con innumerables transformaciones e involuciones de por medio, esta pugna renace en un contexto tanto nacional como internacional muy distinto. En contraste con la versión anterior, la de Echeverría y López Portillo, la de este gobierno se ha guiado menos por el ánimo de construir algo nuevo que por el resentimiento de los años en el exilio político y el ánimo de venganza que caracterizaron a las elecciones previas de 2006 y 2012. El presidente ni siquiera pretende representar a la totalidad de la ciudadanía: más bien ha construido un gobierno que sistemáticamente polariza y confronta.
En consecuencia, el gobierno actual ha recreado la disputa por el futuro, abriendo grietas por doquier. En síntesis, ha obligado a todo el país a politizarse y a tomar partido en una lucha que va a transformar al país. Lo que no se sabe es si esa transformación va a ser para bien.
El presidente ha trastocado los pequeños soportes que sostenían la viabilidad económica y política del país. Ahora nada menos que la construcción de un nuevo sistema de gobierno, bajo reglas del juego equitativas y debidamente ancladas, permitirá enfrentar los desafíos principales que tiene el país frente a sí, que incluyen tanto la desigualdad y pobreza que ha propuesto el presidente como el crecimiento de la economía de una manera elevada y sostenida, condición necesaria para resolver esos males.
La pandemia del coronavirus llegó a México en este contexto y podría cambiar la dinámica política del país, alterando la disputa histórica que cobraba fuerza en lo que ha sido el actual sexenio. Éste es el tema del libro: cómo y de qué manera la pandemia cambia las oportunidades para que sea la ciudadanía quien determine el futuro del país, librándose de fuerzas políticas anquilosadas e insensibles con una agenda interesada y sectaria. ¿Será posible que de la incompetencia evidenciada un sexenio tras otro surja el ímpetu ciudadano que obligue a la redefinición política del país?