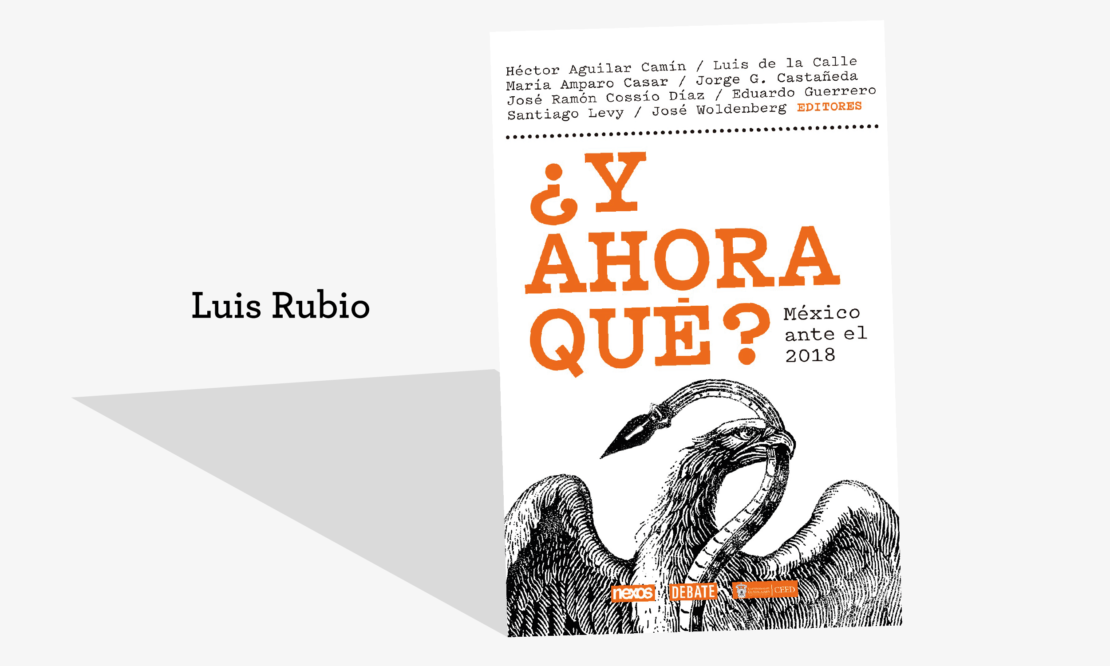Desarrollo en la nueva geopolítica
Luis Rubio / Este texto forma parte del libro ¿Y ahora qué? México ante el 2018
Nos tocó vivir en un mundo complejo y en una etapa de la historia en que la complejidad y el cambio, dentro y fuera de México, son las características determinantes del bienestar y del desarrollo.
El ritmo del cambio difícilmente podría exagerarse: la tecnología ha transformado no sólo la forma de producir, comunicarnos e interactuar, sino también la forma de vivir. Al mismo tiempo, los cambios geopolíticos que hemos observado a lo largo de las últimas décadas -desde la caída del muro de Berlín hasta la “gran recesión” de 2009 y pasando por los ataques de septiembre 11 a Estados Unidos, el factótum del poder mundial y nuestro vecino- han creado un entorno muy distinto al que México vivió en la segunda mitad del siglo XX.
Ahora que el país se encuentra inmerso en una nueva justa electoral, es imperativo analizar cómo puede aprovechar la coyuntura mundial para avanzar su desarrollo. Lo que resulta evidente es que, a pesar del cambiante entorno internacional, los principales retos del país se encuentran en su fuero interno.
Desde por lo menos 1815, las potencias mundiales de cada época han intentado construir situaciones de estabilidad a partir de equilibrios en el poder regional o mundial. Para México, el orden que emergió de la segunda guerra mundial le permitió acelerar el paso del crecimiento económico, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo. El crecimiento generó una potente clase media, una enorme expansión urbana y una industria que, en el tiempo, se ha convertido en una de las potencias manufactureras del mundo, sobre todo en sectores como el automotriz, aviación y electrónico. La liberalización de la economía a partir de los ochenta le dio nueva vida a la actividad económica y sentó las bases para un potencial desarrollo, solo limitado por la compleja red de regulaciones que han hecho desigual el proceso de apertura, obstaculizando el progreso integral del país.
Los cambios sufridos en el orden de la posguerra han afectado la forma de funcionar de nuestro país, de la región en que vivimos y del mundo en general. Las instituciones, tanto nacionales como internacionales, han probado ser insuficientes para lidiar con los retos que se van presentando, generando crisis recurrentes y una permanente inestabilidad tanto interna como en el ámbito externo.
Al mismo tiempo, la proliferación de tecnologías disruptivas ha cambiado la forma de relacionarse de las sociedades, alterando las viejas formas de gobernar, convirtiendo al ciudadano en el corazón del proceso de desarrollo económico. Viejos criterios y normas han dejado de funcionar y, en términos generales, no ha surgido una nueva forma de visualizar el desarrollo.
Es decir, ya no hay reglas generales sino procesos permanentes de cambio, lo cual arroja tanto oportunidades como riesgos.
Hay contradicciones que se han vuelto norma. Empresas y empleados híper productivos por un lado, frente a empresas que se colapsan. Ingresos crecientes para algunos segmentos de la población pero inciertos y declinantes para otros. Menores costos de acceso a mercados, pero mayor demanda de capital humano para poder ser exitosos en ellos. Mayor desigualdad en los ingresos frente a mayores oportunidades de desarrollo- Sistemas políticos obsoletos frente a una ciudadanía con mayor información que sus gobiernos y mayor capacidad de acción.
La nueva norma es la polarización en todos los ámbitos, lo que explica los fenómenos electorales que se han presentado en todo el mundo.
Para México, la victoria del presidente Donald Trump en Estados Unidos representa un reto adicional, toda vez que el principal motor de crecimiento de nuestra economía es la estadounidense, tanto por el lado de la exportación de bienes industriales (incluyendo la agro industria), como por las remesas que envían mexicanos residentes en esa nación a sus familiares en México.
Lo cierto es que el país ha evolucionado en estas décadas sin un plan de vuelo socialmente aceptado. Las reformas estructurales han creado nuevas oportunidades, abierto nuevos mercados y generado fuentes de ingresos antes inconcebibles. Al mismo tiempo, han sido parciales, en muchos casos insuficientes y, en prácticamente todos los casos, limitadas por el objetivo de no afectar los intereses del sistema político tradicional. Por esta razón, a pesar de las reformas, muchas de ellas trascendentales, el país no está preparado para lidiar exitosamente con los retos del cambiante entorno internacional y la demanda de habilidades que exige la economía en la era del conocimiento.
La parte de la sociedad que se ha modernizado goza de oportunidades que nunca antes fueron posibles y está bien pertrechada para asirlas, pero la parte que se ha rezagado no sólo no goza de esas oportunidades, sino que ni siquiera cuenta con un esquema que le permita modernizarse. Quizá no haya mejor evidencia de los rezagos políticos que vive el país que ésta: el país se ha rezagado porque el sistema político se ha cerrado y convertido en un obstáculo al desarrollo.
Pasado y futuro
México lleva décadas confrontando el pasado con el futuro sin querer romper con el primero para abrazar decididamente al segundo. La evidencia es abrumadora y particularmente visible en la interminable colección de acciones gubernamentales orientadas a pretender cambiar sin querer que haya cambio alguno.
En los dos ámbitos en que mayor ha sido el activismo político-gubernamental de las últimas décadas -lo electoral y lo económico-comercial- el país se ha caracterizado por enormes reformas con relativamente pobres resultados, aunque hay regiones que crecen a ritmos casi asiáticos.
Dudo que haya muchos países en el mundo que hayan experimentado tantas reformas electorales en tan pocos años y, a pesar de que éstas han arrojado un sistema extraordinariamente ejemplar y profesional, imitado alrededor del mundo, seguimos viviendo una incontenible disputa electoral y de credibilidad, cada vez que hay elecciones.
En la economía, el país se ha desvivido por concertar acuerdos comerciales a lo largo y ancho del mundo y ha llevado a cabo ambiciosas reformas que nunca acaban de aterrizarse o implementarse a cabalidad.
No sería exagerado afirmar que, gracias al TLC norteamericano y a las oportunidades de empleo que la economía estadounidense aportó por décadas, la clase política mexicana no ha tenido que cambiar sus costumbres o disminuir sus privilegios. Si bien el desempeño económico promedio ha sido, por decir lo menos, mediocre, éste ha sido suficiente para mantener el bote a flote.
Pero México ha avanzado mucho más de lo que parecería a primera vista: si uno ve hacia atrás, la magnitud del cambio es impactante. Aunque nuestra forma de avanzar es peculiar (dos pasos hacia adelante y al menos uno para atrás), el avance es real y se puede observar en la poderosa industria que ha crecido, en la clase media urbana y rural, en el comercio internacional y, en general, en la mejoría de los índices de desarrollo humano. México ha cambiado mucho y, en general, para bien, pero ese cambio ha sido renuente y con frecuencia a regañadientes.
El proceso reformador comenzó en los ochenta en un entorno internacional radicalmente distinto al actual. Aunque no lo sabíamos entonces, la guerra fría estaba a punto de concluir y la globalización desataba fuerzas incontenibles que pocos comprendieron en el momento. Hoy la característica del mundo es de un creciente desorden con fuertes tendencias centrífugas. La crisis, esencialmente fiscal, y el cambio tecnológico experimentado en los últimos años ha llevado a innumerables países a enconcharse.
Nada de eso, sin embargo, cambia dos factores esenciales: uno, que la tecnología avanza de manera incesante y nadie puede abstraerse de ella o de sus consecuencias. El otro es que la globalización, aunque sujeta a regulaciones gubernamentales que han alterado tan profundamente la forma de producir, consumir y vivir, que es impensable su desaparición.
En este contexto, México no tiene más alternativa que actuar proactivamente para preparar a su población para la ola de crecimiento que viene y que va a caracterizarse por elementos para los que difícilmente estamos preparados o, como sociedad, dispuestos.
Parece claro que la tecnología seguirá avanzando, que ya no existen mercados masivos sino nichos especializados (y rentables) y que la revolución digital, que privilegia el conocimiento y la creatividad, dominará la producción y la generación de valor en el futuro. Estas realidades nos colocan ante el desafío central del país: como sumar a la población que no ha contado con las oportunidades para beneficiarse del nuevo entorno económico, tecnológico e internacional.
El reto que esto entraña es enorme porque se trata de procesos que, por definición, llevan décadas en consolidarse, lo que implica que cada día que se pierde se pospone la oportunidad, algo particularmente preocupante dada la transición demográfica: si los jóvenes de hoy no se incorporan a la economía del conocimiento, México acabará siendo un país de viejos pobres en unas cuantas décadas.
El país medio funcionó en las pasadas décadas porque el TLC proveía una fuente de certidumbre indisputable, en tanto que el mercado de trabajo estadounidense liberaba la presión social. Pase lo que pase con Estados Unidos en los próximos meses (y yo creo que será benigno), la certidumbre importada ya no será confiable.
Ahora todo mundo sabe que ésta puede desaparecer y eso crea un momento de extremo riesgo, pero también de oportunidad: el riesgo de destruir todo lo existente (sin la penalidad que era inherente al TLC) y la oportunidad de encarar nuestros desafíos para construir fuentes de certidumbre fundamentadas en arreglos políticos internos.
Es importante recapitular sobre la razón por la cual el TLC ha sido trascendental en crear una economía moderna. El TLC -NAFTA por sus siglas en inglés- fue la culminación de un proceso de cambio que comenzó en un debate dentro del gobierno en la segunda mitad de los sesenta y que, en los setenta, llevó al país al borde de la quiebra.
La disyuntiva era abrir la economía o mantenerla protegida, acercarnos a Estados Unidos o mantenernos distantes, privilegiar al consumidor o al productor, más gobierno o menos gobierno en la toma de decisiones individuales y empresariales.
Es decir, se debatía la forma en que los mexicanos habríamos de conducirnos para lograr el desarrollo.
En los setenta, la decisión había sido más gobierno, más gasto y más cerrazón, y el resultado fueron las crisis financieras de 1976 y 1982. A mediados de los ochenta, en un entorno de casi hiperinflación, se decidió estabilizar la economía y comenzar un sinuoso proceso de liberalización económica.
Se privatizaron cientos de empresas, se racionalizó el gasto público, se renegoció la deuda externa y se liberalizaron las importaciones. El cambio de señales fue radical y, sin embargo, el ansiado crecimiento de la inversión privada no se materializó. Se esperaba que el cambio de estrategia económica atraería nueva inversión productiva susceptible de elevar la tasa de crecimiento de la economía y, con eso del empleo y del ingreso.
El TLC acabó siendo el instrumento que desató la inversión privada y, con ello, la revolución industrial y las exportaciones. Pero el TLC fue mucho más que un acuerdo comercial y de inversión: fue una ventana de esperanza y oportunidad.
Para el mexicano común y corriente, se convirtió en la posibilidad de construir un país moderno, una sociedad fundada en el Estado de derecho y, sobre todo, con un camino abierto al desarrollo.
Quizá esto explique la extraña combinación de percepciones respecto a Trump en México: por un lado, un desprecio a la persona, pero no un antiamericanismo ramplón entre la población en general. Por el otro, una terrible desazón: como si el sueño del desarrollo estuviese en la picota.
En términos “técnicos”, el TLC ha cumplido ampliamente su cometido: ha facilitado el crecimiento de la inversión productiva, generado un nuevo sector industrial, una imponente potencia exportadora y conferido certidumbre a los inversionistas respecto a las “reglas del juego.” Indirectamente, también creó esa sensación de claridad respecto al futuro, incluso para quienes no participan directamente en actividades vinculadas con el TLC. En una palabra, el TLC se convirtió en la puerta de acceso al mundo moderno. El amago que Trump le ha impuesto entraña una amenaza no sólo a la inversión, sino a la visión del futuro que la mayoría de los mexicanos compartimos.
En su esencia, el TLC fue una forma de limitar la capacidad de abuso de nuestros gobernantes: al imponer nuevas reglas del juego, estableció una base de credibilidad en el modelo de desarrollo. El efecto de esa visión hizo posible la apertura política que siguió que, aunque enclenque, redujo la concentración del poder y cambió, al menos un poco, la relación de poder entre la ciudadanía y los políticos.
Al mismo tiempo, una paradoja le permitió a los políticos seguir viviendo en su mundito de privilegios, sin molestarse en llevar a cabo las funciones elementales que les correspondían, como gobernar, crear un sistema educativo moderno y garantizar la seguridad de la población.
Nadie sabe qué ocurrirá con el TLC, pero no hay duda que el golpe ha sido severo. Trump no sólo expuso las vulnerabilidades políticas que nos caracterizan, sino que destruyó la fuente de certeza que entrañaba ese “boleto a la modernidad” inherente al TLC. Aunque acabemos con un TLC modernizado y transformado, el golpe dado ya nadie lo quita. Las percepciones -y, con ello, las esperanzas y certezas- ya no serán las mismas.
No es casualidad que reaparezcan planteamientos de volver a enquistarnos, vengarnos de los estadounidenses y volver al Estado eficaz (¿?) de antaño. Quienes eso proponen no entienden que el TLC fue mucho más que un instrumento económico: fue la oportunidad de un futuro distinto.
Nuestro verdadero dilema es el mismo que hace cincuenta años, pero ya es ineludible. El país requiere una cabal transformación política fundada en una población efectivamente representada, un sistema de gobierno que le responda y un gobierno que tenga por propósito ese verbo ausente: gobernar.
El desafío geopolítico de México es interno
La prioridad del país tiene que ser el desarrollo. Nuestro problema es que no hemos concluido la revolución que se inició en los ochenta. En el país conviven –pero no se comunican- empresas inviables con las más productivas y exitosas de la economía globalizada. La fusión no ha sido muy feliz porque ha limitado la capacidad de crecimiento de las más modernas, a la vez que ha preservado una industria vieja que no tiene capacidad alguna de competir. El dilema es cómo corregir estos desfases. La tesitura es obvia: avanzar hacia el desarrollo o preservar la mediocridad.
A un cuarto de siglo del inicio del TLC resulta evidente que en la política (y la política económica) la inversión de largo plazo es la que paga dividendos. Muchos de los avatares políticos de los últimos años, y no pocas de nuestras dificultades económicas, han sido producto de apuestas al corto plazo, que nunca resultan bien. El TLC es el mejor ejemplo de que el largo plazo es lo que trae resultados. Por esa razón, es crucial reconocer que la “filosofía” que lo enmarca es la que es imperativo promover: reglas claras, mecanismos para hacerlas cumplir y ninguna interferencia política.
¿Qué hacer?
La gran interrogante es cómo enfocarnos hacia ese futuro. El país vive saturado de diagnósticos, algunos buenos y otros malos, todos ellos intentos de abrir brecha y romper los obstáculos de la vida cotidiana. Es evidente que el país requiere reenfocar sus esfuerzos en un sinnúmero de áreas, desde lo educativo hasta la infraestructura, pasando por la reforma de la que nadie habla pero que es la crucial, la del gobierno.
Sin embargo, la lección del TLC y la que arrojan los países que efectivamente han logrado transformarse (como España, Chile, Corea, Taiwán, Singapur y China) es una muy simple: el desarrollo no es cuestión de políticas específicas, aunque éstas se requieran, sino de visión y enfoque.
En su esencia, el dilema es: hacia atrás o hacia delante. La disyuntiva medular es pretender resolver todos los problemas desde la cima del gobierno, crear condiciones para que el desarrollo sea posible, estableciendo generales, atendiendo los problemas claves del desarrollo, como la educación y reformando, de una vez por todas, el sistema de gobierno tanto a nivel federal como en sus relaciones con los estados y municipios.
Los proyectos desarrollistas del siglo XX se centraron en un gobierno “fuerte” y el control de la población y del aparato productivo. La economía creció con celeridad en aquella época (aunque no más que otras economías similares, como Brasil o Argentina).
Hoy la clave radica en la forma de gobernar, muy distinta al control que caracterizó al pasado y que inspira a muchos de nuestros políticos. Gobernar no consiste en imponer preferencias desde arriba, sino en resolver problemas, crear condiciones para el progreso y la prosperidad de la población. En una palabra, contribuir a que la ciudadanía goce de una vida mejor.
Nuestro sistema político fue creado hace cien años para estabilizar al país y controlar a la población. Hoy, cien millones de mexicanos después, ese sistema ha sido totalmente rebasado y sus remiendos -como el electoral de las últimas décadas- ya no son suficientes. México tiene que construir un nuevo sistema de gobierno que dé certidumbre y obligue a los gobernantes a gobernar y a servir al ciudadano.
De nada sirven muchas reformas si no existe el entorno idóneo para que éstas avancen y de nada sirve la promoción del mercado interno si no se eleva la productividad. Las reformas son meros instrumentos; sin una estrategia que las articule, el desarrollo es imposible.
Las dos anclas del desarrollo de las últimas décadas, la migración y el TLC, ya no arrojarán los mismos frutos en el futuro. La migración ha cambiado en parte porque ha disminuido la demanda de mano de obra en Estados Unidos, pero también porque la curva demográfica en México se ha transformado; además, las crecientes dificultades para cruzar la frontera ciertamente desalientan la migración.
Por su lado, la trascendencia del TLC ha disminuido de manera radical: con Trump desapareció la noción de que es intocable y eso ha provocado que se colapse la inversión. A menos que construyamos fuentes de certidumbre internas, el TLC ya no será el motor de crecimiento que ha sido hasta hoy. Sin inversión, la economía no va a crecer por más que se hagan reformas o se enfatice el mercado interno. Lo único que queda como posibilidad es la creación de condiciones que hagan posible el desarrollo y eso no es otra cosa que elevar la productividad.
¿Cómo hacer eso? La productividad es resultado de un mejor uso de los recursos tecnológicos y humanos y eso requiere de un sistema educativo que permita desarrollar conocimientos, habilidades y capacidades para el proceso productivo; es decir, se requiere que la educación deje de estar al servicio del control político que ejercen los sindicatos para su propio beneficio y se concentre en el desarrollo de las personas para prepararlas para una vida productiva y exitosa.
Lo mismo vale para la infraestructura, las comunicaciones, el trato que la burocracia le da a la ciudadanía y, por supuesto, para el poder judicial. El punto es que el desarrollo no es gratuito ni se puede imponer por decreto: es resultado de la existencia de un entorno que hace posible elevar la productividad y todo debe dedicarse a ello.
Lograr el entorno de certidumbre que requiere el desarrollo implica abandonar la naturaleza arbitraria de la función gubernamental. Es decir, r una revolución política.
Nuestro sistema de gobierno ha hecho imposible el desarrollo porque está diseñado para que unos cuantos controlen procesos clave que generan poder y privilegios, como en el caso de la educación. Mientras eso no cambie, la economía seguirá estancada, sea el proyecto uno de grandes reformas o del mercado interno. Da igual.
Lo que ha cambiado es el entorno: los subterfugios que sirvieron para evitar acciones decididas hacia el desarrollo y el futuro han desaparecido; hacemos la chamba o nos quedamos atorados.
“La mejor manera de predecir el futuro, escribió Peter Drucker, es crearlo.”
- Con TLC o sin éste, México tiene que redefinir su relación con Estados Unidos, lo que implica precisiones internas y una negociación global de la interacción y de la vecindad.
- Es urgente que México encuentre y desarrolle fuentes internas de certidumbre, es decir, que haga suyo el objetivo de institucionalizar a la política mexicana, construir pesos y contrapesos y hacer cumplir la ley.
- México debe abandonar el siglo XX y abrazar íntegramente al futuro, lo que implica construir las instituciones y formas de interacción propias de un país moderno y deseoso de ser exitoso.