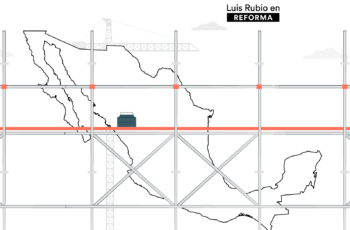El mito del pasado
Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
Para el presidente López Obrador los 60 fueron el momento culminante de la vida pública del país. En esa era México crecía a tasas cercanas el 7%, había orden y no había conflicto social. El momento parecía idílico; mucho más, visto en retrospectiva. Sin embargo, una mirada a la forma en que funcionaba la sociedad mexicana en aquella época revela circunstancias mucho menos encomiables y, en todo caso, irrepetibles.
La característica central de aquella época era la presidencia todopoderosa que establecía el rumbo, fijaba prioridades, resolvía disputas y mantenía la paz. Al menos ése es el mito, pero el hecho indudable es que el sistema posrevolucionario había logrado un equilibrio efectivo entre los diversos intereses de la llamada “familia revolucionaria” y los requerimientos de una economía pujante. La coalición gobernante –y la estructura de control del partido que le permitía enorme latitud al presidente– arrojaba una gran capacidad de decisión y acción que, en el contexto específico de la era posterior a la segunda guerra mundial, creó un entorno excepcionalmente favorable para el crecimiento económico.
La poderosa presidencia se mantenía gracias a la conjunción de circunstancias excepcionales que, años más tarde, dejaron de existir. En primer lugar, el sector privado estaba fuertemente controlado a través de requisitos de permiso para invertir, exportar e importar. La economía cerrada le confería al gobierno una gran latitud de decisión y control sobre este factor de la producción que, además, se complementaba con severas limitaciones a la inversión extranjera y una fuerte propensión a favorecer la existencia de monopolios. El gobierno regulaba la competencia y determinaba, indirectamente, la rentabilidad de las empresas. Para los empresarios lo importante no era la calidad o precio de sus productos, sino estar cerca de la burocracia.
En segundo lugar, los sindicatos funcionaban como un mecanismo de control donde los líderes se enriquecían a cambio de mantener el control de las bases. El Congreso del Trabajo hacía parecer como que había democracia sindical, pero ésta se limitaba a la retórica y siempre y cuando los líderes operaran dentro de reglas del juego claramente establecidas. La clave era el control sin disidencia alguna.
En tercer lugar, los gobernadores vivían bajo la férula del gobierno central, siempre a sabiendas de que podían experimentar lo que se conocía como una “desaparición de poderes,” o sea, su remoción, a la menor provocación. Los gobernadores que en el pasado reciente se pavoneaban de que no tenían razón alguna para responderle al presidente, recibían instrucciones de funcionarios de tercer y cuarto nivel sin chistar.
En una palabra, se trataba de un sistema autoritario centrado en el presidente que, a través de los tentáculos del partido y de los mecanismos de premiación y represión, mantenía un férreo control del país. Un diplomático europeo que estuvo basado en México en aquella época citaba a un funcionario soviético en la embajada de aquel país, afirmando que, comparado con México, los rusos eran unos meros amateurs porque aquí se había logrado construir un sistema político autoritario con pleno control pero absoluta legitimidad, mientras que ellos sólo podían mantener el control por medio de una aguda represión.
El éxito de aquella época permite soñar con su recreación. La noción de que se puede someter al sector privado a través de la subordinación de las decisiones económicas a las políticas llevaría la alineación de las prioridades y a la recuperación de altas tasas de crecimiento económico. La libertad sindical, mandatada por la OIT y por el nuevo tratado de libre comercio, el T-MEC, facilitaría la eliminación de los liderazgos charros para su reemplazo por líderes entrenados en Canadá, con criterios anticorrupción nunca antes vistos. El presupuesto favorece la reconstrucción de los controles políticos sobre los gobernadores, subordinándolos al poder central y obligándolos a ceder sus ambiciones a los designios del gran líder nacional. Finalmente, el Ejército se convierte en la piedra de toque que le permite al liderazgo central un control absoluto de todos los actores locales y sectoriales, sin consecuencia alguna ni riesgo de corrupción. O sea, el Nirvana versión siglo XXI, pero con características de 1960.
El mundo de los años 60 acabó mal, no porque estuviera mal concebido o estructurado, sino porque, simplemente, acabó dando de sí. Como dice el dicho, todo por servir se acaba y así le pasó a la era del desarrollo estabilizador. Se acabó porque resultó insostenible: porque cambió la forma de producir en el mundo, porque hubo una revolución financiera y otra tecnológica y porque, poco a poco, las comunicaciones favorecieron la democratización radical de la información.
En lugar de apalancar lo logrado entonces para transformar la estructura productiva y política como hicieron tantas otras naciones asiáticas, europeas y un par de latinoamericanas, nosotros nos empecinamos en ir de crisis en crisis. Y ahí seguimos. Pretender reconstruir aquella era no va a acabar distinto, porque no tiene sustento en la realidad, sino en una nostalgia insostenible.