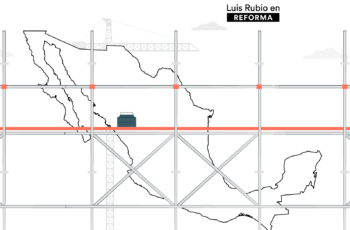El árbitro
Por Luis Rubio | Reforma
En memoria de mi querido Chacho
La función de un árbitro en materia constitucional es la de resolver las diferencias entre los otros poderes públicos. En los últimos años, con un poder legislativo en control del poder ejecutivo, la única garantía de estabilidad política e institucional radica en la Suprema Corte de Justicia; pero ¿qué pasa cuando el árbitro renuncia a su responsabilidad constitucional y su presidente se subordina públicamente ante el presidente?
La reforma a la Corte de 1994 fue concebida justo para un momento como el actual. El objetivo era conferirle certeza al proceso de cambio político que comenzaba a cobrar forma con la modernización de la estructura del poder judicial. Muy en el estilo de la época, se dieron dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás: por ejemplo, no hay ninguna Corte en el mundo democrático que requiera más de una mayoría simple para sus decisiones; en México se requieren ocho de los once votos. De la misma manera, se le confirió un enorme poder de control de los procesos internos al presidente de la Corte. Estos pecados de origen ponen de manifiesto, una vez más, la falta de visión de nuestros presidentes y su perenne compromiso con el statu quo, en aquel caso uno no muy democrático o encomiable.
La lista de asuntos pendientes en la Corte crece minuto a minuto; algunos de esos pendientes hablan de lo más elemental para la vida de una nación, como son la libertad de las personas, los derechos de propiedad y la permanencia de las reformas que se fueron adoptando en las décadas pasadas.
Las anomalías con que nació la Corte son las que han creado el galimatías en que estamos en este momento, porque le permitió al presidente López Obrador tomar control de la institución al forzar la salida de un ministro, nombrar a dos que le correspondían y subordinar al presidente de la Corte. En un santiamén, el presidente acabó en control del árbitro quien, a través de su presidente, congela todos los asuntos vitales que minan y amenazan los derechos y garantías más elementales de la ciudadanía. Cuando el árbitro deja de serlo, el país entra en un terreno por demás pantanoso.
La lista de asuntos pendientes en la Corte crece minuto a minuto; algunos de esos pendientes hablan de lo más elemental para la vida de una nación, como son la libertad de las personas, los derechos de propiedad y la permanencia de las reformas que se fueron adoptando en las décadas pasadas. Estos asuntos competen y afectan a toda la ciudadanía porque se refieren a la esencia de las relaciones entre la sociedad y el gobierno, entre el gobierno federal y los estados y, sobre todo, a los mecanismos de contrapeso que toda sociedad democrática y civilizada requiere para funcionar. Una sociedad que carece de esos mecanismos o cuando esos mecanismos se ponen en entredicho y no existen instancias capaces de protegerlos, deja de poder concebirse en términos de civilización y democracia. México no ha cruzado ese umbral, pero la subordinación de la Corte, especialmente de su presidente, al poder ejecutivo federal, nos pone en esa tesitura.
El exministro de la Corte, José Ramón Cossío, argumenta que “la función central de la justicia constitucional es –precisamente– retener esos intentos de apoderarse de ella. La justicia constitucional requiere de jueces que sostengan una plaza que es la Constitución”. Cuando esos jueces permiten la subordinación de la última instancia constitucional al ejecutivo, no sólo convierten a la justicia en una mera burla, sino que atentan contra la estabilidad del país.
El resultado electoral del pasado 6 de junio reduce parcialmente la gravedad del brete en que la Corte ha colocado a la ciudadanía. La pérdida de la mayoría calificada por parte de Morena y aliados cambia, al menos parcialmente, el panorama político, pero no resuelve el daño en que ya se ha incurrido y que son los asuntos que el ministro presidente de la Corte guarda celosamente y bajo llave en su cajón, como la prisión preventiva y la extinción de dominio, por citar dos especialmente abominables y ominosos.
La pregunta es qué sigue. Una posibilidad, la preferida de los políticos mexicanos, ahora acelerada por la decisión del presidente de “quitarle la corcholata” al proceso de sucesión y destapar a potenciales candidatos de Morena, es la de “nadar de muertito” por los siguientes tres años. Dada la presión a la que están sometidos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, ésta podría parecer una opción atractiva en su calidad de individuos, especialmente su presidente, pero implicaría una absoluta irresponsabilidad en términos de su compromiso constitucional.
Otra posibilidad sería la que proponen Jemabar Denis y Roucate Yves en su famoso libro Elogio de la traición. Es tiempo de que el presidente de la Corte reconozca el momento histórico y rompa cualquier compromiso en que haya incurrido: “No traicionar es perecer: es desconocer el tiempo, los espasmos de la sociedad, las mutaciones de la historia. La traición, expresión superior del pragmatismo, se aloja en el centro mismo de nuestros modernos mecanismos republicanos… La traición es la expresión política –es el marco de las normas que se da la democracia– de la flexibilidad, la adaptabilidad, el anti-dogmatismo; su objetivo es mantener los cimientos de la sociedad, en tanto el de la cobardía criminal es disgregarlos”.
Lo mínimo que merece el país es que se asuma la máxima de José María Morelos: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”.