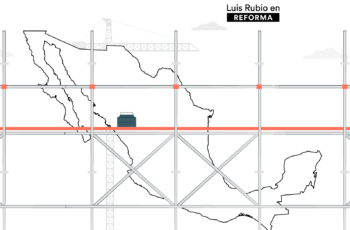Desmesura
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
La desmesura o pecado de orgullo, que los griegos denominaban hubris, consiste en creerse más que humanos, desconocer y traspasar imprudentemente los límites de nuestra condición olvidando su insuperable finitud. Tal desmesura, dice Aníbal Romero, incluye el desdén hacia los costos que nuestra pérdida del sentido de las proporciones puede acarrear a otros, en términos de angustia, dolor y desencanto. Un gobierno dedicado a caprichos sin la menor preocupación por la relación entre costos y potenciales beneficios es un ejemplo inexorable de desmesura.
La propensión a la desmesura es una constante en la naturaleza humana. En la Ilíada, Homero muestra diversas formas en que Helena, Aquiles y otros personajes pierden sentido de realidad. Eso mismo ocurre cada vez que un gobierno decide en función de mitos, dogmas o preferencias sin reparar en lo obvio: los recursos que emplea no son suyos. Los gobiernos utilizan recursos que recaudan de la población y son, o deberían ser, responsables ante ésta. Éste claramente no ha sido el caso del actual gobierno.
Los gobiernos, potenciados por su enorme tamaño, ejercen sus recursos como mejor consideran, impactando la vida cotidiana por comisión, pero también por omisión. El gobierno actual diseñó tres proyectos emblemáticos cuyo costo debe medirse de dos maneras: en primer término, por la inversión misma y las opciones que existían; igual de importante, es indispensable evaluar sus consecuencias. No hay mejor ejemplo de esto que el famoso aeropuerto Felipe Ángeles: el costo de construirlo, el costo de destruir el NAICM, que llevaba cerca de 40% de avance, y el costo de tener que construir un nuevo aeropuerto en el futuro porque la combinación de los dos actuales (AIFA y AICM) es disfuncional y, en todo caso, insuficiente.
El gobierno se ha distinguido por la opacidad en el manejo de las inversiones públicas, así que todo son estimaciones, pero los cálculos publicados sugieren lo siguiente: el costo de AIFA fue de 5 billones de dólares; el costo de destruir el aeropuerto de Texcoco, incluyendo el repago a los tenedores de bonos, bordea los 16 billones de dólares. En adición a esto, como saben todos los usuarios del viejo aeropuerto, pero que es un secreto para el presidente, tarde o temprano se requerirá un nuevo aeropuerto que reemplace al actual y ese nunca va a ser el de Santa Lucía. Ese nuevo aeropuerto costará al menos otros 16 mil millones de dólares. En suma, el “chistecito” va a costar unos 37 mil millones de dólares.
La desmesura tiene muchas formas de cuantificarse, pero la esencial es aquélla que se deriva de dogmas que nunca experimentaron criba alguna de realidad.
Algo similar ocurrirá con la refinería y el Tren Maya. Las estimaciones más recientes sugieren que la refinería costará cerca de 18 mil millones de dólares y que el tren alcanzará una cifra de aproximadamente 11 mil millones de dólares al tipo de cambio actual. Como con el aeropuerto, la medida tiene que ser doble: lo que costarán los proyectos y los potenciales beneficios que lleguen a arrojar. Si las tendencias actuales en materia de automóviles eléctricos se materializan, lo mejor que se podría esperar es que un proyecto concebido para funcionar por décadas (la refinería que Pemex adquirió en Texas tiene más de un siglo desde su construcción), es que ésta opere por un máximo diez años: de mediados de los veinte a mediados de los treinta. O sea, otro enorme dispendio. El Tren Maya constituye una apuesta todavía más temeraria, toda vez que ni siquiera pasa por dos de las tres ciudades importantes de la península.
La desmesura tiene muchas formas de cuantificarse, pero la esencial es aquélla que se deriva de dogmas que nunca experimentaron criba alguna de realidad. Yo no sé si el aeropuerto de Texcoco se localizaba en el mejor lugar, pero no tengo duda alguna que los dos aeropuertos que hoy existen comparten un mismo espacio aéreo y, por lo tanto, no suman sino restan. Todo por demostrar, como indicaba el título del libro que el presidente colocó junto a su sillón el día en que anunció la cancelación del aeropuerto, “quién manda aquí”. Gracias a la ausencia de contrapesos, los presidentes mexicanos mandan en su sexenio y son propensos a los excesos aquí apuntados, pero ninguno como el actual.
La soberbia y la arbitrariedad se mezclan para producir no sólo excesos, sino devoción por los mismos, la mejor medida de hubris, ese pecado capital tan mexicano que tan costoso le ha salido al país a lo largo de su historia. Por muchos años, el hoy presidente criticó, con toda legitimidad, el excesivo costo del rescate bancario, estimado en alrededor de 12% del PIB. El costo de sus proyectos de inversión se acercará al 6% de la economía. La diferencia es que aquél fue producto de una crisis mal manejada; éste fue intencional y auto infligido.
El presidente Juárez anticipó lo que vendría ciento cincuenta años después de su muerte: “Un sistema democrático y eminentemente liberal, como el que nos rige, tiene por base esencial la observancia de la ley. Ni el capricho de un hombre solo, ni el interés de ciertas clases de la sociedad, forman su esencia. Bajo un principio noble y sagrado él otorga la más perfecta libertad, a la vez que reprime y castiga el libertinaje… Es por tanto evidente, que a nombre de la libertad jamás es lícito cometer el menor abuso”.