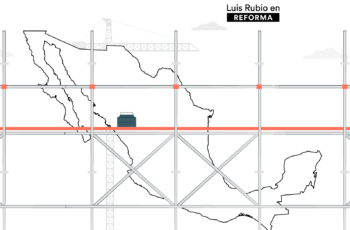Descontento
Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma
Por muchas décadas, la democracia era percibida como el mecanismo ideal para procesar las demandas de la sociedad y, a la misma vez, generar condiciones para el progreso de las naciones. No por casualidad Churchill acuñó aquella frase de que la democracia es el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás. Sin embargo, en las últimas dos décadas han ocurrido dos fenómenos que han puesto en duda la primacía de la democracia. Mucho del descontento que llevó a gobiernos como el del presidente López Obrador se deriva de ahí.
Primero, algunas naciones han logrado producir mejores resultados en términos de progreso económico que las democracias emblemáticas. En particular, es impactante el éxito de China en lograr elevadas y sostenidas tasas de crecimiento económico por varias décadas y lo que eso ha implicado para cientos de millones de personas que han salido de la pobreza. El éxito de un gobierno autocrático ha puesto en duda la trascendencia de la democracia como el mejor sistema de gobierno, lo que ha creado un cisma para el mundo en desarrollo entre las autocracias y las democracias.
En segundo lugar, el cambio tecnológico que ha venido experimentando el planeta ha dislocado a todas las sociedades y producido resultados poco encomiables en términos de desigualdad, expectativas no satisfechas y ausencia de oportunidades para el desarrollo de las personas. Aunque el discurso político culpa al peyorativamente llamado “neoliberalismo” de los males que aquejan a prácticamente todas las naciones del orbe, lo interesante es que nadie disputa el sistema económico en el mundo; la esencia de la disputa yace en las prioridades políticas y sus consecuencias. El mundo digital crea una extraordinaria disrupción porque sólo aquellas personas que cuentan con la preparación necesaria para prosperar en ese espacio tienen algún grado de certeza respecto al futuro.
El patrón general de los gobiernos que han emergido como resultado de explotar el descontento social es el debilitamiento de los elementos que hicieron posible su ascenso político…
Estas dos circunstancias –la efectividad de los gobiernos autocráticos y la disrupción que se deriva del advenimiento del mundo digital– se convirtieron en un verdadero maná caído del cielo para políticos listos a explotar el descontento social. El problema es que esos políticos (y nuestro presidente es un ejemplo perfecto de ello) no ofrecen una mejor solución a los problemas que causaron su éxito electoral.
Yascha Mounk* argumenta que el patrón general de los gobiernos que han emergido como resultado de explotar el descontento social es el debilitamiento de los elementos que hicieron posible su ascenso político, como son las instituciones liberales previamente existentes. La concentración de poder va minando los pocos o muchos vestigios de estructura de legalidad y la independencia de las instituciones, fortaleciendo al líder político, pero sin resolver los problemas que prometió enfrentar, lo que se convierte en la causa última de su eventual decaimiento.
La “lucha existencial” que describe Mounk es sugerente: “En tanto que la oposición intenta revertir el deslizamiento hacia un sistema iliberal, los líderes populistas buscan obtener un control cada vez mayor. Si tienen éxito, la democracia iliberal resulta ser solo una estación de paso en el camino hacia la dictadura electa.” Sin embargo, dice Mounk, el gran reto de los líderes carismáticos es que su popularidad tiende a erosionarse en la medida en que la gente demanda satisfactores tangibles que no está obteniendo.
La peculiaridad del gobierno del presidente López Obrador es que no ha empleado el poder para construir una plataforma económica sustentable para el largo plazo. En contraste con Singapur o China, dos casos muy distintos pero emblemáticos, México no va en el camino a la consolidación de una economía moderna, exitosa y transformadora para la población. Sólo para ejemplificar, si México estuviera imitando a China en su proceso de desarrollo, el presidente habría sido el primer campeón del aeropuerto de Texcoco, similar al nuevo de Beijing. El hecho de que haya optado por un aeropuerto provinciano y sin futuro muestra su verdadera inclinación. Es decir, la situación de México no es parte del debate autocracia-democracia que caracteriza al mundo, porque nuestra economía no exhibe las características de una nación exitosa y pujante como aquéllas. Por lo tanto, su devenir será muy distinto.
Los proyectos señeros del gobierno –refinería, aeropuerto y Tren Maya– no son obras que vayan a alterar el descenso gradual que experimenta el país. Son mucho más monumentos a la persona del presidente que vehículos hacia un nuevo estadio de desarrollo. Cuando el electorado que con entusiasmo eligió al presidente en 2018 voltee y vea todo lo que no se hizo y las soluciones que nunca se contemplaron, la pregunta será qué sigue. O, puesto en otros términos, ¿hasta dónde alcanzará la popularidad?
México no logró consolidar su democracia antes de que llegara un gobierno dedicado a disminuirla si no es que a eliminarla, pero ésta sigue siendo la mejor manera de resolver nuestros problemas por una razón muy simple: ni siquiera con todo el poder acumulado, la actual administración pudo construir una mejor calidad de gobierno o mejores resultados. La ciudadanía tiene que forzar la construcción de un sistema de pesos y contrapesos que lo hagan inevitable.
*Journal of Democracy, Vol 31 #1, January 2020